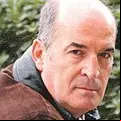Necesitamos tu ayuda para seguir informando
Colabora con Nuevatribuna
Acabo de leer el libro de Eva Illouz Modernidad explosiva. De esta autora ya utilicé el libro La vida emocional del populismo: Cómo el miedo, el asco, el resentimiento y el amor socavan la democracia para la redacción del artículo publicado en este medio La manipulación de las emociones en el gobierno de Netanyahu en Israel.
En este nuevo libro según sus propias palabras llama a esta modernidad “explosiva”, y no simplemente “incómoda” o “represiva”, porque muchas de las características institucionales clave de la modernidad entran en conflicto entre sí y crean profundas tensiones y contradicciones en el sujeto. Nunca antes las emociones habían sido tan intensamente solicitadas por instituciones como el mercado de consumo, la ciudadanía democrática, la vida privada, la desigualdad económica y la dominación económica. Por ejemplo, por muy antigua que sea la emoción de la envidia, nunca antes había estado tan estructuralmente arraigada en la cultura de consumo. No en vano, la emoción de la envidia es clave para propiciar el afán consumista, ya que envidiamos al vecino que tiene un coche mejor. Esta emoción la manipula la publicidad. Lo mismo ocurre con la ira, que circula a través de una política de partidos muy desarrollada, noticias partidistas, una amplia exposición a plataformas ideológicas y burbujas de redes sociales. La esperanza y la ilusión son la base emocional que estructura la aspiración individual y las instituciones públicas que pretenden mejorar el destino de los ciudadanos. La esperanza es la categoría constitutiva del individuo moderno. Sobre la emoción de la esperanza, sustancial en la creación del sueño americano me explayaré más adelante.
El campo ideológico que mejor ha sabido explotar el poder político del miedo es la derecha, en sus distintas tendencias
De hecho, sobre el origen del sueño americano y sus secuelas trata en la parte fundamental este artículo, la esperanza se entremezcla con la decepción, la envidia, la ira, el resentimiento, el miedo y la nostalgia, y esta combinación constituye la peculiar textura del descontento emocional de la modernidad tardía. Por ejemplo, la emoción del miedo la han utilizado tanto la derecha como la izquierda como arma política. El calentamiento global y la energía nuclear son clave para inducir el miedo en la agenda de la izquierda. Sin embargo, el campo ideológico que mejor ha sabido explotar el poder político del miedo es la derecha, en sus distintas tendencias. El miedo, la manipulación de esta emoción, siempre ha sido más ventajosa para la política de las derechas ya que se basa en la idea de que el escenario político está dividido entre amigos y enemigos, y que el objetivo de la política es intimidar a los enemigos lo más posible y producir la máxima seguridad para los del propio grupo.
En relación al origen del sueño americano cabe citar a Tocqueville, el cual en sus reflexiones sobre el estado de la democracia en América en 1831 dijo: “En América no encontré a ningún ciudadano tan pobre que no contemplara con esperanza y anhelo los placeres de los ricos”. Tocqueville puede que no fuera consciente de la profecía de su análisis.
Henry Thoreau, escritor estadounidense del siglo XIX, autor de Desobediencia civil formuló muy acertadamente lo que caracterizaba a un individuo moderno: “He aprendido esto, al menos, de mi experimento: que si uno avanza con confianza en la dirección de sus sueños y se esfuerza por vivir la vida que ha imaginado, se encontrará con un éxito inesperado”.
James Truslow Adams, fue un escritor estadounidense que nació en 1878 en una acomodada familia neoyorquina. Financiero de profesión al comienzo de su carrera profesional, también fue historiador aficionado y además escritor. Combinando estas dos cuestiones, la escritura y la historia, ganó un premio Pulitzer por un libro titulado La épica en América, en 1931. Ese era el título del primer volumen de una trilogía sobre la historia de Nueva Inglaterra. Ese primer tomo fue un éxito de ventas, además de premiado, y en él se acuñó el término sueño americano, dándole además significado y sentido. Según Adams, el sueño americano es:
Ese sueño de una tierra en la que la vida debe ser mejor y más rica y más llena para todos, con oportunidades para cada uno de acuerdo a sus habilidades y hazañas. Es un sueño difícil de interpretar adecuadamente para las clases altas europeas, y muchos de nosotros mismos nos hemos cansado de él y hemos desconfiado. No es simplemente un sueño de coches y altos salarios, sino un sueño de un orden social en el que a cada hombre y a cada mujer debe permitírsele alcanzar la más alta cota de la que sean capaces innatamente, y ser reconocidos por otros por aquello que son, independientemente de las circunstancias fortuitas de su origen o posición.
La palabra sueño no se utilizaba en el contexto de la liberación de la guerra y la esclavitud, sino que debía ser un sueño de estatus social y abundancia material. Al igual que Thoreau, la idea clave del mito supone que se puede avanzar confiadamente en la dirección de la vida imaginada. Tan poderosa era la idea de un sueño como una nueva forma de pertenecer a una sociedad y forjar el propio camino, que el gran intelectual W.E.B. Du Bois declaró al recibir el Premio Internacional Lenin de la Paz mientras las leyes de Jim Crow seguían vigentes. “Todavía me aferro al sueño de la América en que nací”.

Me referiré a las leyes de Jim Crow. Entre las décadas de 1870 y 1960, las leyes de Jim Crow mantuvieron una jerarquía racial perversa en los estados del sur, eludiendo las protecciones que se habían implementado después del final de la Guerra Civil, como la 15ª Enmienda, que otorgó a los hombres negros el derecho al voto hace más de 150 años. Las leyes discriminatorias negaban a las personas negras sus derechos, las sometían a la humillación pública y perpetuaban su marginación económica y educativa. Cualquiera que desafiara el orden social se enfrentaba a la burla, el acoso y el asesinato. El término tiene su origen en la década de 1820, cuando el comediante blanco Thomas Rice creó el personaje “Jim Crow”. El personaje estereotipado se convirtió en una figura común en los espectáculos de minstrel y en un apodo ampliamente utilizado para las personas negras. El minstrel era un género teatral musical típicamente estadounidense, cuyo periodo de mayor esplendor se sitúa entre 1840 y 1900. Se trataba de un género que, de alguna manera, aunaba la ópera inglesa con la música de origen negro, procedente de las plantaciones del Sur. Su característica más evidente era el hecho de que solía tener connotaciones racistas, ya que siempre estaba ejecutada por actores blancos, que pintaban sus caras de negro para interpretar canciones y bailes donde imitaban a los negros, de forma cómica y con aires de superioridad. Cuando, ya a partir de 1855, comenzaron a actuar actores negros, ellos mismos tenían que responder al estereotipo instalado, incluso pintándose la cara.
Retorno al sueño americano. Este estructuró simultáneamente el yo privado y el colectivo, la vida íntima y la economía mediante los ideales de democracia, Estado de derecho, libertades civiles, oportunidad e igualdad y tomando la libertad como su contexto. Es tan fundamental para la identidad nacional estadounidense que se ha convertido en el “ethos nacional de Estados Unidos”. La esperanza se incrustó en un discurso basado en la Declaración de Independencia y en la creencia de que todos los seres humanos, al haber sido creados iguales, pueden valerse por sí mismos y encontrar una felicidad que les compense por sus esfuerzos. En su discurso sobre el estado de la Unión de 1999, el entonces presidente Bill Clinton declaró que “la promesa de nuestro futuro es ilimitada”. Luego llegó la crisis financiera de 2008, hubo el lógico descontento, mas esas imágenes de esperanza en la seguridad económica -si no en el éxito- seguían teniendo una fuerza importante.
La introducción del mérito suponía sacrificar como objetivo fundamental la consecución de la igualdad
Una vez que el capitalismo y el mercado se convirtieron en las fuerzas dominantes dando forma a las relaciones de clase, el sueño americano se convirtió sobre todo en una fantasía o señuelo social de movilidad ascendente que descansaba en el supuesto que el éxito y la felicidad dependían de una adecuada reserva de habilidades y virtudes. Lo que suponía la idea de mérito, por lo que las trayectorias de los individuos eran abiertas e imprevisibles. La introducción del mérito suponía sacrificar como objetivo fundamental la consecución de la igualdad.
Merece la pena detenerse en el concepto de meritocracia expresado en el libro de Michael Sandel La tiranía del mérito. ¿Qué fue del bien común? En él hace un análisis profundo y crítico sobre el auge del concepto de la meritocracia, la idea de que cada cual pueda llegar tan lejos como su talento y esfuerzo le permitan.
Resulta extraño estar contra la meritocracia, ya que su contrario es la aristocracia. Mas, lo que explica Sandel es que hoy lo opuesto a la meritocracia es la democracia y el bien común. El mérito tiene su valor. Asignar importantes roles sociales a personas calificadas por sus dotes y su esfuerzo es positivo. Tras una operación de cirugía hay un médico calificado. Y esa titulación requiere unas dotes y un esfuerzo. Entonces, el mérito no es cuestionable.
No obstante, la meritocracia desarrollada últimamente en sociedades impulsadas por el mercado, tiene un lado oscuro, ya que las actitudes que alienta, esto es, una sociedad de ganadores y perdedores es corrosiva para el bien común. Ese es el argumento de su libro. Y muestra cómo, la globalización impulsada por el mercado ha profundizado la división entre ganadores y perdedores en nuestra sociedad, ha envenenado nuestra política, y nos ha separado. En parte por las desigualdades, pero también por las actitudes hacia el éxito que esta idea promueve: los triunfadores creen que su éxito es solo obra de sí mismos, que es la medida de su mérito. Y los que se han quedado atrás, es culpa de ellos. Esto es «la tiranía del mérito».
La meritocracia produce arrogancia en los ganadores –es la «arrogancia meritocrática»– y humillación en los que quedan atrás. Porque en la base de la idea meritocrática está la creencia de que, si las oportunidades son iguales, los ganadores merecen lo que han ganado, que es solo suyo el mérito. Pero no es así. Las oportunidades no son iguales en nuestras sociedades: los ganadores en su gran mayoría parten con ventajas. Además, olvidan la suerte en su propio éxito y su deuda hacia sus padres, profesores, comunidades. En cualquier biografía profesional, un acontecimiento casual ha tenido una gran repercusión. La pareja elegida, una amistad del colegio, u otras circunstancias, han tenido una gran incidencia en nuestras vidas. Además, hay otros factores, que inciden en el éxito individual y que son arbitrarios y contingentes, como el poseer las habilidades que la sociedad demanda en un momento determinado. Messi no hubiera tenido el éxito hace 200 años. Entonces hay tres ingredientes (además de la suerte) contingentes y arbitrarios en el éxito: crianza, talento y lo que la sociedad quiere, premia y recompensa en el momento.
Sandel plantea que el gran error de la socialdemocracia ha sido el haber asumido esta idea de la meritocracia, abandonando la representación de las clases trabajadoras
Sandel plantea que el gran error de los partidos de centroizquierda (socialdemócratas) ha sido el haber asumido esta idea de la meritocracia, abandonando la representación de las clases trabajadoras, y sintonizando más con los valores e intereses de las clases profesionales, educadas en universidades, con buenas credenciales. Y eso dejó a muchos votantes de clase trabajadora abiertos a los atractivos de figuras populistas como Trump. Como respuesta a las desigualdades ofrecieron la movilidad social individual a través de la educación superior. Aquí es donde el proyecto político meritocrático se conecta con la adopción acrítica de la fe en el mercado. Dijeron: «si quieres competir y ganar en la economía mundial, debes tener un grado universitario. Lo que ganarás dependerá de lo que aprendas. Puedes lograrlo si te esfuerzas». Esto es la «retórica del ascenso» de los partidos socialdemócratas como respuesta a la desigualdad. No vieron el insulto implícito de este énfasis en la educación universitaria, porque la mayoría de las personas no tiene un grado académico superior; en Estados Unidos, dos tercios no lo tienen. Y el insulto es este: si no fuiste a la universidad, y estás siempre luchando en la nueva economía, tu fracaso es tu culpa.
Esta situación produjo «ira contra las élites en todo el mundo» y «amenaza a las democracias». Las figuras populistas canalizan el resentimiento y la humillación, sin ofrecer políticas contra el desamparo de los trabajadores. Por ello, los partidos socialdemócratas deben redefinir sus políticas, como es pasar de la «retórica del ascenso» hacia un proyecto enfocado en la dignidad del trabajo y reconocer que el trabajo no es solo un modo de ganarse la vida, sino también una manera de contribuir al bien común, y obtener reconocimiento, respeto, estima social por su trabajo. Y eso es lo que se ha perdido del proyecto político socialdemócrata, que se ha enfocado solo en el aspecto distributivo que, es importante y necesario, pero no suficiente. Porque la gente necesita sentir que sus contribuciones por su trabajo son valoradas. Así se sostiene la comunidad unida, es lo que provee a las personas un sentido de dignidad y orgullo, como , ciudadanos de una comunidad política. En cuanto a la dignidad del trabajo Sandel defiende, en vez de un sueldo mínimo, un sueldo de vida; más protección para los sindicatos, no solo para que los trabajadores puedan negociar mejores condiciones, sino también para darles más voz en la vida cívica y política; y cuestionar la suposición de que el dinero que la gente gana es la medida de su contribución al bien común. Los trabajadores esenciales durante la pandemia contribuyeron mucho más al bien común que los especuladores financieros.
Expresada esta crítica razonada sobre la meritocracia de Sandel retorno a las ideas del libro de Eva Illouz. Un buen ejemplo en que la emoción de la esperanza se entrelaza con el mito o sueño americano y la ideología de la meritocracia podemos constatarlo en las palabras de la mejor actriz en 2023 al recibir el Óscar, Michelle Yeoh: “Para todos los niños parecidos a mí que me ven esta noche, esto es un faro de esperanza y posibilidades. Es la prueba de que…los sueños…grandes sueños, de que los sueños se hacen realidad”.
La misma industria que entrega el Premio de la Academia al Mérito ha sido la principal fuente cultural para alimentar este mito. Desde los inicios de Hollywood, no solo muchos de los directores de las grandes películas eran inmigrantes que llegaron a ser ricos y famosos. También en el cine divulgaron el mito a todas las personas del mundo que se podía alcanzar la riqueza y la fama. Igualmente, desde los medios de comunicación. Por ello, ha arraigado la narrativa de que los individuos pueden y deben valerse por sí mismos en un mundo en el que solo espera que sus esfuerzos sean recompensados. Y, sin embargo, si hay algo que sabemos con certeza: la inmensa mayoría de las esperanzas y los sueños nunca se hacen realidad. Y la mayoría de las veces no es por culpa de la persona que espera y sueña.
El sueño americano se ha transformado en un sistema altamente competitivo, donde se producen inevitablemente ganadores y perdedores, ambos atrapados en una cultura del esfuerzo que funciona con objetos vacíos
Desde el momento que para alcanzar ese sueño americano se introduce la meritocracia, esto supone la implantación de la competitividad. El sueño americano se ha transformado en un sistema altamente competitivo, donde se producen inevitablemente ganadores y perdedores, ambos atrapados en una cultura del esfuerzo que funciona con objetos vacíos. Esto sugiere un hecho sorprendente: este sistema produce una competencia feroz que carece de objeto real y se convierte en el único propósito de la acción. Esta filosofía o cultura la refleja Hannah Arentd, en su libro Sobre la violencia: el implacable progreso de más y más, de más grande y más grande”. El sistema impone su darwinismo social y el mercado te envenena para creerte citius, altius y fortius que los demás, aunque la experiencia te diga lo contrario. Es mucho más sano y te hace más feliz vivir en un entorno de vínculos sociales y afectivos fuertes, en un entorno comunitario de cuidados, que competir y ver enemigos por todas partes como dicta el sistema. En definitiva, ese sueño americano ha fracasado estrepitosamente para la gran mayoría. Todavía más grave, como señala Paco Cano, el sueño americano produce monstruos. Decía Gramsci: “El viejo mundo está agonizando. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”. Monstruos abundan por doquier: Trump, Milei, Netanyahu y Musk, entre otros. El viejo mundo que cita Gramsci se muere porque el ser humano ha sucumbido ante la neurosis y el malestar crónico provocados por un individualismo salvaje, deseos inauténticos y la falta de esperanzas.