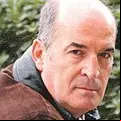Necesitamos tu ayuda para seguir informando
Colabora con Nuevatribuna
Hoy todo el mundo parece estar enfadado. La emoción de la ira se expande por doquier. Quiero exponer algunas reflexiones sobre las razones de esa invasión irrefrenable en nuestra sociedad de la emoción de la ira y su repercusión política. Para ello, me basaré en algunas ideas del libro de Eva Illouz, Modernidad explosiva y otros autores que citaré a lo largo del artículo.
¿Podría ser que la democracia, que según su propia definición se basa en la racionalidad y la deliberación, promueva en realidad la emoción de la ira? ¿Y que la propia ira pueda ser una forma de expresión democrática? Aun cuando pueda parecer algo contraintuitivo, la ira puede que sea una expresión de una cultura democrática de igualdad, especialmente cuando se ubica en los límites de un Estado-nación. El sociólogo y gran especialista en el tema del nacionalismo Andreas Wimmer sugiere que el nacionalismo ha sido fuente de numerosos conflictos y guerras crueles, pero también reorganiza las sociedades, tanto simbólicamente como en la práctica, de forma horizontal, como una comunidad de ciudadanos iguales. Y al hacerlo así, al convertirse en una comunidad imaginaria de ciudadanos iguales, el nacionalismo provoca que la exclusión social, económica y política sea difícilmente tolerable. De ahí, los ciudadanos que se consideren marginados se muestren iracundos.
El ejemplo más claro del uso y abuso espurios de estas emociones citadas, la ira y el miedo, ha sido Trump. Su primera campaña electoral, recurriendo a la ira de los ciudadanos, de más de un año llamando a rebelarse contra el establishment, contra Washington
En su libro La edad de la ira (2017), el intelectual indio Pankaj Mishra se sumerge en la compleja pregunta que muchos nos hacemos: ¿Cómo podemos explicar los orígenes de la gran oleada de odios que parecen inevitables en nuestro mundo actual? Es un profundo análisis de las causas del odio y la violencia que parecen haberse apoderado de nuestro mundo contemporáneo. A través de una mirada histórica, el autor nos invita a reflexionar sobre cómo la modernidad ha generado desigualdad, exclusión y descontento entre aquellos que han sido dejados de lado por sus promesas de progreso y prosperidad. Mishra enfatiza la importancia de comprender el contexto histórico y social en el que surgen los movimientos de odio y violencia, mostrando cómo la desigualdad, la alienación y la falta de oportunidades han alimentado la ira de aquellos que se sienten marginados y desplazados por la sociedad moderna. Dicho de una manera sencilla, considera que “el proyecto de la modernidad prometió mucho más de lo que en realidad pudo cumplir. Sostiene que los ilustrados que impulsaron las ideas de racionalidad, progreso moral, igualdad y abundancia económica “encendieron los deseos en los corazones de los hombres, pero no proporcionaron los medios para alcanzarlos”. Mishra incluso llega a decir que el fenómeno de la globalización de la Ilustración occidental, unida al colonialismo explotador de tantos pueblos a los que dejó huérfanos de esa promesa de libertad, ha sido la principal causa de la ira hacia Occidente. Esas mismas promesas incumplidas han encendido también a Occidente. La promesa incumplida de una modernidad democrática produce una rabia brutal en los corazones de los hombres. Los trabajadores afectados por los cambios económicos y sociales, como el descenso del nivel de vida, el trabajo precario, el desempleo, la injusticia, la desigualdad y la exclusión, la discriminación positiva, en buena lógica se indignan y reaccionan contra sus gobernantes y sus instituciones porque no dan respuesta adecuada a sus expectativas. Mas no solo afecta a los trabajadores esa visión de exclusión, también a las clases medias.
Peter Turchin en su libro Final de partida: Élites, contra élites y el camino de la desintegración política analiza cómo las sociedades atraviesan ciclos de estabilidad y crisis influenciadas por la dinámica entre las élites y las masas. Turchin reconocido por su trabajo de cliodinámica- el estudio de las grandes dinámicas históricas—, se basa en datos de diez mil años de actividad humana para explorar las causas de la desintegración política. El autor sostiene que cuando el poder se concentra excesivamente en las élites, aumenta la desigualdad económica, lo que provoca que los ricos se enriquezcan más y los pobres se empobrezcan. Este desequilibrio lleva a una saturación de aspirantes a la élite y a una creciente frustración hacia la clase dirigente, fenómeno que Turchin denomina “bomba de la riqueza” goteando hacia arriba. Este proceso ha conducido al colapso de estados en diversas épocas y lugares, como la China imperial, la Francia medieval y los Estados Unidos antes de la Guerra de Secesión, y, según el autor, está ocurriendo en la actualidad. Turchin argumenta que el estudio de la cliodinámica puede ayudar a comprender y posiblemente evitar estas crisis, ofreciendo una perspectiva sobre si aún es posible cambiar el rumbo de la historia.
Los gobernantes incompetentes o desafortunados que no pueden cumplir sus promesas o augurios anteriores pueden recurrir a inducir miedo, otra emoción política básica
Su modelo indica varios factores de inestabilidad: la creciente desigualdad de riqueza y salarios, el empobrecimiento de las masas, un incremento de la deuda pública y la "sobreproducción de élites", hijos de familias adineradas y graduados universitarios que compiten por un número cada vez más limitado de puestos de poder y prestigio.
Debido a esa "sobreproducción de élites", quienes no encuentran su sitio suelen ser quienes luchan contra el orden social que los excluye. Así una facción descontenta de las élites suele convertirse en las contraélites que cuestionan el sistema. "Cada vez hay más frustrados con ambiciones políticas, y eso es peligroso".
Esta situación, según Turchin, ha sido un precursor de la inestabilidad social en el pasado y lo será en el futuro debido también al impacto de tecnologías como la inteligencia artificial que, a su juicio, es un acelerador de cambios. En EE.UU., explica, "se gradúan tres veces más abogados de los puestos de trabajo para ellos". Y la automatización con la IA empeorará las cosas, con lo que el empleo para abogados, entre muchos otros profesionales, se reducirá. "Así que tendremos aspirantes a la élite aún más frustrados. Y eso significa que más personas de esa formación se convertirán en organizadores, en líderes del cambio", asegura. Este hecho que describe Turchin lo podemos observar en nuestra España con el fenómeno de las supercualificación profesional. Muchos titulados superiores tienen que trabajar en puestos menos cualificados, de ahí su frustración e ira.
Otra explicación no ve la ira como una respuesta a las expectativas frustradas de igualdad, de los fracasos meritocráticos o de una creciente sensación de injusticia o invisibilidad, sino consecuencia de las formas que los partidos políticos y el discurso han evolucionado en la democracia. La politóloga Liliana Mason confirma que ha aumentado la expresión de la ira en la arena política. Si en los años 60, el 40% de los votantes en Estados mostraban su enfado con el representante del partido contrario, en 2012 ya era del 60%. En 2022, el 62% de los votantes republicanos y el 54% de los demócratas expresaban gran antipatía y una visión muy negativa al partido contrario. No tengo datos al respecto en España, pero no serán muy diferentes. ¿Por qué se produce este hecho? A medida que las lealtades políticas han ido configurando su identidad, también han reforzado las identidades de grupo, es decir, la identificación con las personas del mismo grupo político. Esta identificación se convierte en una megaidentidad y confiera mayor legitimidad a la ira, porque incrementa el sentimiento de competitividad con los grupos rivales. En otras palabras, la ira se vuelve operativa en política cuando las identidades de grupo se ven reforzadas y amenazadas a la vez, cuando lo que une al grupo se ve atacado por un grupo externo al propio. Los de grupos formados de manera competitiva contra otros grupos, son mucho más propensos a sentir ira más a menudo porque el otro grupo ofende su identidad básica. La rabia que así informa la orientación política de cada uno se hace más duradera. La ira parece más profunda que antes y se ha extendido por doquier en gran parte de la sociedad, a la que contribuyen clase política, medios de comunicación y redes sociales.
El miedo a amenazas externas, ya sean enemigos, competidores o inmigrantes, junto con la sospecha de que el cambio puede ser para peor, puede reducir las expectativas, doblegar la ira contra los gobernantes decepcionantes
Además, la indignación se ha generalizado simplemente, nos dice Eva Illouz, porque se ha legitimado. La indignación se ha convertido en un índice de moralidad. Esto se explica porque las democracias fomentan las denuncias de políticos e instituciones disfuncionales y, por ello, son inusualmente tolerantes con las reivindicaciones políticas del victimismo. Ser víctima suscita dos emociones: la compasión de los demás y la sensación de agravio. El lenguaje o discurso de la victimización--que originalmente utilizaban las víctimas reales de la explotación económica, abuso sexual, violencia doméstica, racismo, etc.- se ha generalizado a otros grupos sociales que, independientemente de sus privilegios o de su opresión real, utilizan el mismo lenguaje. Caracterizan al otro bando como victimario y desarrollan un fuerte sentimiento de agravio moral. Grupos que representan poderosos intereses corporativos, como el Partido Republicano de Estados Unidos, se ven a sí mismos como víctimas de las élites liberales y de las corporaciones mundiales que ellas han fomentado. El espacio político se convierte en una masa ingente de agraviados, que afirma ser víctimas de otros. Trump se considera una víctima. Tan profundamente se ha extendido en la cultura política el lenguaje de la victimización que ha dado lugar al “giro de odio” como táctica política. El giro de odio se ha convertido en parte de la política contenciosa e implica el uso estratégico de ofender y ser ofendido, insultando a un grupo, pero afirmando ser víctima de ese grupo. La ira en la esfera pública es también resultado de la fabricación de la ofensa.
Como muy bien describe Beñat Zaldua, periodista vasco afincado en México en su artículo Nosotros, las víctimas. “Vivimos el tiempo de las víctimas. Los ultrajados son legión allí donde uno levante la cabeza. Almacenan reproches y agravios, y los apilan uno encima del otro, con tesón y mimo. Desde lo alto de esa montaña de injurias sufridas descargan una furia que a menudo los convierte en verdugos. Israel está cometiendo un genocidio. Ellos son los atacados. “Yo soy la víctima”, repite Trump, cada vez que es acusado. Es la era del victimismo, estrategia sicológica que ahuyenta culpas, evapora responsabilidades. La víctima siempre tiene una mochila llena de afrentas arrojadizas que hacen imposible el debate. Estamos en el terreno de las emociones, no de las ideas. No es un fenómeno inocuo. La revista académica Psychology of Violence ha publicado un artículo “El victimismo percibido determina el apoyo a la violencia política interpartidista en Estados Unidos”. El trabajo está centrado en los sucesos que siguieron a la derrota de Trump en 2020 y encuentra que, cuanto más fuerte es el rasgo victimista, mayor es la predisposición a justificar y ejercer violencia política”.
Estas observaciones sobre la prevalencia de la ira en la esfera pública serían insuficientes si no nos fijáramos en las formas en que la ira circula y se duplica a sí misma. La ira es una energía contagiosa que salta rápidamente de una persona a otra. Se apodera de tu mente y de tu cuerpo. Este contagio se produce bien por la relación interpersonal o bien a través de las redes sociales. El contagio de la emoción de la ira para entender movimientos sociales espontáneos diversos, como la Primavera Árabe, el movimiento Occupy, el Black Lives Mater o el 15-M.
Ni que decir tiene que determinados políticos saben aprovecharse de la emoción de la ira en la ciudadanía para sus intereses políticos.Las personas afectadas por los cambios económicos y sociales, como el descenso del nivel de vida, el trabajo precario, el desempleo, la injusticia, la desigualdad y la exclusión, en buena lógica se indignan y reaccionan contra sus gobernantes y sus instituciones porque no dan respuesta adecuada a sus expectativas. La ira es una emoción política favorable al cambio de la cual pueden servirse los partidos y candidatos de la oposición. Como en algunas crisis recientes, los airados tienden a gritar: «¡Que se vayan todos!» La ira es una emoción opositora, nos dicen. Se expresa contra los gobernantes y por deseo de cambio. Pero si los gobernantes no quieren hacer cambios y bloquean el proceso, genera la polarización y el conflicto entre las dos mitades de una sociedad, sobre todo, si hay solo dos partidos como en Estados Unidos. Uno está en la presidencia y el otro en el Congreso. Donde solo hay dos alternativas, que es la definición de polarización.
Al otro lado de la contienda, los gobernantes incompetentes o desafortunados que no pueden cumplir sus promesas o augurios anteriores pueden recurrir a inducir miedo, otra emoción política básica. El miedo a amenazas externas, ya sean enemigos, competidores o inmigrantes, junto con la sospecha de que el cambio puede ser para peor, puede reducir las expectativas, doblegar la ira contra los gobernantes decepcionantes y hacer que los ciudadanos insatisfechos se resignen o acepten la situación existente. El miedo al comunismo durante la Guerra Fría provocó en las democracias occidentales cierta aceptación de la situación, renunciando a las reivindicaciones.
Y el ejemplo más claro del uso y abuso espurios de estas emociones citadas, la ira y el miedo, ha sido Trump. Su primera campaña electoral, recurriendo a la ira de los ciudadanos, de más de un año llamando a rebelarse contra el establishment, contra Washington. Cuando llegó a su primer gobierno empezó a decir todo lo contrario. Habló de la oposición, de los inmigrantes, intentando generar pasividad a través del miedo. Así, todos los cambios que parecían anunciarse desde la oposición airada se frustraron.