
Necesitamos tu ayuda para seguir informando
Colabora con Nuevatribuna
Antonio Lázaro |
Vuelves a Guadix, ese oasis, esa gema escondida en el magno ajuar andalusí, de donde nunca te fuiste, pues has seguido recibiendo puntualmente los magníficos poemarios, novelas y ensayos, primorosamente dedicados con bellísima caligrafía, digna de un escriba persa, del gran maestro y mejor amigo Antonio Enrique, que allí decidió instalar, en su torre del barrio de la Morería, junto al jardín (hoy abolido, a excepción de la encina centenaria) del Cielo, su incesante y único laboratorio de poesía.
Resulta que Almería no se considera larga sino media distancia ferroviaria. El Intercity remolonea hasta que cruza el Tajo y mete, desde Aranjuez, un arreón acompañado de bandazos. El vasito de cartón con el expreso recorre la barra como si surcáramos en barco el Estrecho bajo temporal. Suaves lomas que se alisan en llanada. Campos inmensos con cuatro árboles y perfil de montes a lo lejos. Los esqueletos de los rentos de adobe arruinados ceden paso a los primeros molinos de viento, las más de las veces reinventados. El molino en lo alto, el caserío del pueblo desparramado en la ladera, el cementerio próximo a la vía del tren.
De repente, asoma el sol entre las nubes, iluminando los trigales ya segados. Y uno piensa si no en Van Gogh, en algún realista manchego, no sé, Benjamín Palencia (que fue primero surrealista, y de los más grandes) o Ulpiano Carrasco, por dar unos nombres.
El terreno se va plegando en picos, como un metro de carpintero, y de repente, cesa el arreón. El tren se detiene. Huele a chamusquina. Dice el camarero que no hay que preocuparse, que es cosa de los frenos. Que paró porque tuvo que parar. Media hora de retraso. Luego más bandazos y venga túneles. Y pronto, cambio de paisaje: mar de olivos, alcazabas moras y blanco caserío. Esa alegría andaluza.
El tren transcurre estaciones de las de toda la vida: Linares-Baeza, Jódar-Úbeda. Traspasado el valle del Guadalquivir, la derrota del sureste se vuelve montaraz y fragosa, con una desolación que parece inclinar a la mística más que al hedonismo. Falta aún para la maravilla, la vega, los palacios y jardines de Granada, también para el mágico oasis de Guadix.
Y enseguida Cabra del Santo Cristo-Alicún y las bad lands, malas tierras, un paisaje surreal de picos que parecen casas y a menudo lo son o fueron, con chimeneas y huecos de ventana, que nos remiten a un universo como de Tolkien. Hay quien dice que volveremos, por economía y por salud, a las viviendas rupestres y semirrupestres, de donde quizá nunca debimos haber salido, con los recursos y la tecnología de ahora. Tras el desfiladero, la estación de Guadix, una estación de las de siempre: parada de una venerable ciudad episcopal y milenaria.

Una vez instalado en el precioso Hotel Comercio, en el palacio de Oñate, tenía tiempo para una pequeña deriva urbana por el magnífico casco antiguo de Guadix, con su morería y su barrio judío, la imponente alcazaba y el recinto amurallado, los restos en excavación de lo que fue la ciudad romana, por debajo de la imponente Torre del Hierro, la excelencia de sus palacios e iglesias renacentistas y barrocas (Santiago, San Miguel, Santa Ana) y la apoteosis de la Catedral, sobrevolando el ágora de su coqueta y animada plaza Mayor. La amabilidad es rasgo de todas las personas con las que crucé alguna palabra en la ciudad. Hasta que me vi atrapado, en la Judería, en uno de esos laberintos urbanos, por la calle del Duende, agujeros de misterio que nos encantan a los escritores y a todos los soñadores, pero que no son nada convenientes cuando tienes un compromiso inminente. Un resquicio de muralla vino a redimirme de mi extravío y, prosiguiéndola en sentido inverso, conseguí retornar al hotel.
No he visitado esta vez el monumento al gran, enorme Pedro Antonio de Alarcón, hijo de Guadix, novelista puntero de nuestro XIX narrativo, deslumbrante, que a mí siempre me atrajo, además, por el sugestivo cultivo del género fantástico en varios de sus relatos. Otro gran referente es el poeta y dramaturgo barroco Mira de Amescua, que da nombre al magnífico teatro de Guadix y a la céntrica calle donde se ubica mi hotel.
El Aula Abentofail de poesía y pensamiento, coordinada por Antonio Enrique, tiene ya la solera de 25 años cumplidos y un nomenclátor de grandes nombres de la literatura española que abruma (Pablo García Baena, Arturo Pérez Reverte, Fanny Rubio, Antonio Gala, Luis Alberto de Cuenca, Félix Grande, María Victoria Atencia, Juan Eslava Galán, Luis García Montero y tantos más), con lógico predominio de esos poetas andaluces que culminan el camino a la excelencia de nuestras letras, fraguado en el XV en los salones de Castilla-La Vieja y de Toledo mas también en los de Jaén o Úbeda. Y que no nos han cesado de devolver la luz, la lucidez y el color de su poesía a la adusta Castilla: Bécquer, los Machado, Juan Ramón, el propio Antonio Enrique. En el precioso patio del Ayuntamiento accitano, al que honra el patrocinio sostenido de tan noble y singular iniciativa, con la gentil acogida de la concejala de Cultura, Encarna Pérez, celebramos una lectura de las Coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que fue un acto de homenaje al poeta que encabeza nuestro canon lírico y, al tiempo, una festiva celebración de la poesía, con participación de un público culto y totalmente implicado.
Leí de mi reciente edición modernizada de las Coplas, ilustradas por el gran Geo Ripley (Universo Oculto, 2023). Alternando la sublime lectura de Antonio Enrique, que recrea la fonética del XV, y la mía, que actualiza fonemas y grafías para acercar la permanente actualidad de las Coplas a nuevas hornadas lectoras, haciendo margen a dos damas accitanas (la actriz Dori Hernández y su hermana Carmen, poetas ambas), que dieron variedad, polifonía y color a la lectura, juntos hicimos pública resonancia de una obra maestra que sigue iluminando y emocionando a personas de toda época, condición y procedencia. Ese recio, o negro para Antonio Enrique, son de las estrofas manriqueñas, ese corte o silencio, después de los segundos versos, antes de la “campanada” de cada tetrasílabo, nos hizo disfrutar, sí, disfrutar, de una obra dedicada al mayor misterio de la vida humana, su extinción precisamente. Aquello fue muy hermoso y me hizo sentir en una Justa de invenciones poéticas, que pudiera haberse celebrado en el espléndido Guadix del XVI, al hilo del éxito de Manrique, intensificado por el Cancionero General, best-seller con sus más de media docena de ediciones a lo largo del siglo.
La lectura, glosada y comentada, dio pie a resaltar las virtudes pedagógicas, poco aprovechadas, de las Coplas. Porque contienen una insuperable síntesis de la historia (particularmente, entre las coplas XVI y XXII) y la cultura españolas, y explican la transición del medievo a la modernidad, cuya lírica vienen a fundar. La copla XVI (“¿Qué se hicieron las damas, / sus tocados, sus vestidos, / sus olores?”) contiene un catálogo prerrenacentista de todas las artes: danza, moda, música, canto, danza, poesía. Arte total, summa artis.
Por mí parte, insistí en el profundo arraigo andaluz de Jorge Manrique. Desde su propuesto nacimiento, no documentado, y su crianza en la encomienda paterna de Segura de la Sierra, a la raigambre sureña de su familia materna. Así como es incuestionable la raíz genética palentina de los Manrique, en Tierra de Campos, los Figueroa ofrecen un enorme arraigo andaluz. La encomienda de Segura cubría el flanco nordeste del reino de Granada. Además de la importante toma de Huéscar, en una carta de confederación con el conde de Cabra, don Rodrigo, padre de Jorge, se compromete a ayudarle “de Cibdat Real a esta parte, por toda esta frontera de Murcia, fasta Sevilla”. Y son muy trascendentes las andanzas y acciones por tierras de Andalucía de Jorge Manrique, ya poeta, comendador y trece santiaguista, cuya encomienda en Montizón estaba en el campo de Montiel manchego, pero a tiro de ballesta, casi en tierra andaluza ya. Cómo olvidar su intento de toma, aliado de sus parientes los Benavides, de la ciudad de Baeza. Tras la derrota, la prisión en una torre calabozo de Baena, y el perdón real, que le fue expedido en Jerez de la Frontera.
Sobre la cárcel de Manrique, un pensamiento: gran parte de nuestra mejor literatura ha sido, si no escrita en lugares “donde toda incomodidad tiene su asiento”, sí en buena parte (don Jorge, Juan de la Cruz, Cervantes, Quevedo, Miguel Hernández) concebida en ellos, o en esa otra forma de cárcel, que son los exilios (geográficos o interiores).
No dejé de postular en este acto dos empeños en que, valga la redundancia, vengo, con castellana terquedad, empeñado desde hace un tiempo. El primero, conformar la Ruta cultural y literaria de Jorge Manrique, que vincula a cinco comunidades autónomas actuales (Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía), como explico en mi reciente libro La Gran Ruta Interautonómica de Jorge Manrique (Diputación de Palencia, 2023). Y después, la incorporación de Jorge Manrique al “pódium” literario del mes de abril. Ya que él lidera nuestro canon lírico, por qué no unir a un dramaturgo y a un novelista un poeta. Un poeta que murió un 24 de abril de 1479. Pero que, presumiblemente, nació además un día de San Jorge (de ahí su nombre, nada frecuente en Castilla por entonces). Doble argumento, por consiguiente. ¡Poetas del mundo, uníos!, parafraseando el lema inscrito en la tumba de Carlos Marx
Autor de una obra densa e intensa, de enorme calado y originalidad, Antonio Enrique es creador de una novela ínsula, monumento literario del siglo XX, La armónica montaña (1987), en el que la soberbia catedral granadina es visor histórico, cósmico y universal. Y de varias novelas más, como El discípulo amado, Kalaát Horra o El Rey Tiniebla, entre otras. De una obra ensayística en la que destacaría Tratado de la alhambra hermética, traducido al inglés, o El Canon heterodoxo, obra fundamental en nuestra historia literaria, en que se razona y postula que todo arrancó, precisamente, en esa encrucijada en que surge la milagrosa conjunción de las Coplas, de La Celestina y del Lazarillo. “Nuestras vidas son los ríos / que van a dar en la mar / que es el morir” lo califica como el verso más hermoso de su siglo. ¿Y cómo no la razón darle? De aquellos lodos estos polvos. Pero su singularísima obra poética, desgranada en 23 poemarios, recobra plena actualidad a través de la reciente antología El siglo Transparente (1974-2020).
Impulsor de la Literatura de la Diferencia, ha hecho de su don oficio y menester, el juanramoniano “poesía cada día”, del que resulta ahora esta selección que nos ilustra no solo acerca de cada poemario sino también acerca de la peripecia vital de este poeta, trotamundos espiritual, que ha elegido Guadix para asentar su poética y seguir viajando con el recuerdo, la imagen y la palabra. Sus viajes (Londres, Galicia, el Prado, Curaçao, Córdoba) generan libros, que permiten viajar a su vez a los lectores. Un “ansia de absoluto” lo acompaña desde el primero de sus libros. Y ya para siempre coexistirán en sus poemas “la exaltación sensorial” y “la escenografía de los cuerpos sobrenaturales”: una sensualidad que refunde el sustrato mediterráneo (tartesio, romano, semita) con una incesante indagación mística, de raíces sufíes y cabalistas. Así, escribe en la intro a su Reino maya: “Lo que nos aguarda es esa vislumbre del Acuario, sobrevolando las ciudades de la nueva era, presagiando los avatares de una espiritualidad inminente, tan profunda como colectivamente anhelada.” Su corazón, dice, se alegra cada vez que remonta Despeñaperros, así como las letras españolas recobran alegría, luz y lucidez meridionales con cada uno de sus libros.
En el tramo más reciente de su obra lírica el amor impone su dominio, un “amor sereno e impulsor de ensoñaciones”, inspirado en su musa y “compañera de camino”, la gran bailarina Trinidad Sevillano. Con poemas de tan difícil sencillez emotiva como “Lo soy todo, lo tengo todo”.
Pero del laboratorio accitano de Antonio Enrique cabe esperar y esperamos gratas e intensas sorpresas.
Avezado explorador “del otro lado”, ha aplicado el Tarot a la exégesis literaria. En el 2000, centenario de La Celestina, le pedí algo para mi revista Cuaderno de Buzones, y me envió un impagable ensayo intitulado “El Tarot de La Celestina”. En la lectura manriqueña, apuntó la luz que el Tarot puede aportar, aplicado análogamente al cancionero de don Jorge y a las Coplas, a propósito de la copla dedicada a la rueda de la Fortuna.
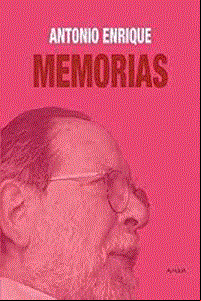
Dejo para el final su palpitante y reciente libro Memorias, que incluye en un tomo de 760 páginas tres libros en uno. Fiesta grande de la Literatura, no podía ser un libro de memorias al uso y abuso. No cuenta una vida sino, a través de infinidad de estampas, meditaciones y recuerdos, la verdad de esa vida. Parafraseando uno de sus capítulos, todo en él es Literatura. Lo he empezado al revés, de atrás hacia adelante, comenzando por el tercero, “Los días que paró el mundo (casi una novela)”, y he saboreado la música y le letra de esa voz discordante y única de Antonio Enrique, que se franquea lúcidamente sobre las letras, sobre el amor, sobre la amistad, sobre el estado de las cosas. Iluminan y enganchan estas Memorias. Tengo para mí que mucho más que una novela.
Pero quiero cerrar el reportaje sobre este viaje magnífico a Guadix y al mundo de Manrique, suscitado por Antonio Enrique, con el poema más manriqueño de la reciente poesía española, que figura en su libro, ya citado, Reino Maya. Se titula “Se va, se va”.
“Se va, se va / nuestro tiempo. / El tiempo de las casacas doradas, / los brocados suaves, los perfumes. / Este tiempo nuestro se nos va. / Se nos va el tiempo de los salones / y los álbumes, las lámparas y las cúpulas, / los guantes, los violines, las berlinas. / El tiempo de la cortesía se va. / Se nos va. Ya pasó. / Las palomas, la luz de la tarde / en el esplendor de los jardines, / los palacios, las galerías, las plazas. / El tiempo de los espejos, los suspiros, / la escarcha, las violetas: / la luna dando en las copas / abandonados entre máscaras; / la luna lenta sobre las alfombras. / Ya todo pasó. Se va, se va / a ritmo de un vals en Florián. / Ahora la crudeza, la fatiga, / el helor. / Se va el mundo, se nos va. / En Venezia se siente.”
Antonio Enrique, El siglo transparente (Antología poética 1974-2020), Granada, Alhulia (col. Mirto Academia), 2021 (ISBN: 978-84-124124-1-3).
Antonio Enrique, Memorias, Granada, Alhulia, 2021. (ISBN: 978-84-124124-7-5).

















