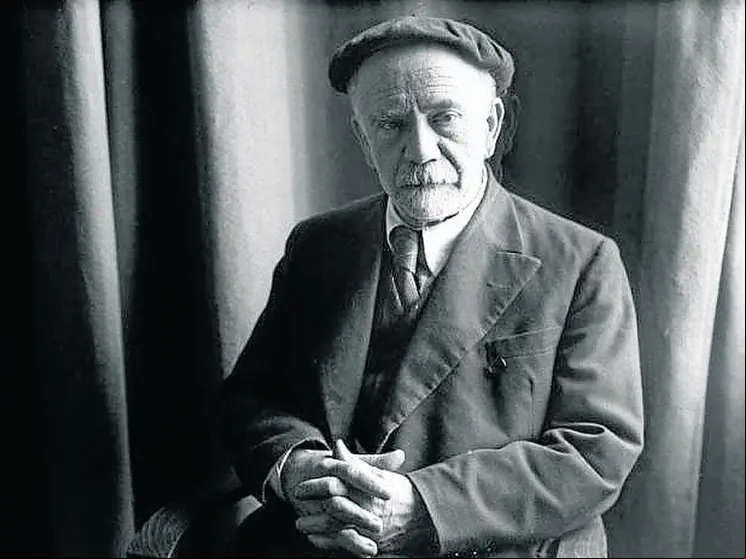
Necesitamos tu ayuda para seguir informando
Colabora con Nuevatribuna
Diario de Navarra, La Voz de Guipúzcoa, El País Vasco, solo empezaron a publicar la noticia el 9 de noviembre y se limitó a resumir los hechos y citar los nombres de los implicados, añadiendo escuetamente que se trataba de sindicalistas españoles venidos de Francia.
Todo, obviamente, bajo la vigilancia de la censura. La Voz, periódico de tendencia republicana en el que escribiría el propio Unamuno durante su estancia en Hendaya, añadía el 11 del mismo mes que por fin se había autorizado la versión periodística de los sucesos, pero que se había recomendado que los periódicos se ciñesen "a narrar los hechos, prescindiendo de comentarios".
Pío Baroja dio una conferencia en el Ateneo de Madrid y aseguró el novelista que había escrito sobre los sucesos de Vera «el relato más documentado que hay de aquellos hechos» pero añadió que “no podía hacerlo con rigor histórico completo porque no había documentación”, no era del todo fiel a la realidad de las cosas.
Pío Baroja muestra una caricatura grotesca del obispo y su supuesta falta de compasión y falta a la verdad en un hecho decisivo, público y completamente contrario al relato de Baroja
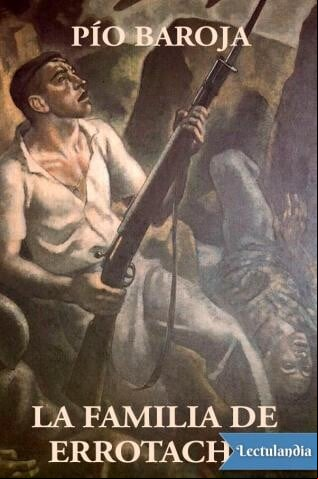
Si Auden (1963, 13) especificaba que en su paraíso no habría prensa y la única fuente de información serían los rumores, la trama de investigador de Errotacho apunta no solo a la desconfianza hacia una prensa censurada y parcial sino también, como veremos, al cuestionamiento de la Historia por un Baroja que a menudo declaró preferir el testimonio oral.
Baroja y el obispo de Pamplona, mateo múgica
En particular, en lo que atañe a la visita del obispo a los presos, esa documentación permite comprobar que Baroja se ciñe a los hechos en un punto, el del rezo del rosario, pero opta por su propia fabulación en otros tres ya que el obispo no pudo entrevistarse uno por uno con los presos porque ya estaban reunidos en capilla desde las dos de la tarde del día anterior; el médico no se fue con el obispo sino que se quedó con los presos tras la visita; y esta no resultó infructuosa, pues la mayoría terminaron recibiendo los sacramentos.
Pío Baroja muestra una caricatura grotesca del obispo y su supuesta falta de compasión y falta a la verdad en un hecho decisivo, público y completamente contrario al relato de Baroja, pues fue uno de los peticionarios del indulto para los condenados.
Pío Baroja y Miguel de Unamuno
Pío Baroja ya se había empleado con dureza en sus críticas contra Unamuno y lo seguiría haciendo en sus memorias. En su lenguaje más o menos oblicuo resulta transparente y decía: “la actitud profética de este señor, de un perifrástico Unamuno, quedaría en una tentativa ridícula y estéril, la del poeta encerrado en su torre de marfil que confía absurdamente en la eficacia de la palabra desde una idea profética de la escritura”.
Miguel de Unamuno decía: “La responsabilidad última por el desastre, a juicio de Unamuno, ha de recaer en los que han empujado a los más entusiastas a la aventura imposible. Pobres muchachos de Vera, ilusos, engañados no se sabe por quién, lamenta en su comentario en prosa”.
Ese Unamuno no solo se había convertido en un símbolo de la lucha del intelectual contra el poder despótico sino que era perfectamente consciente de serlo
Ha de tenerse en cuenta aquí que algunos de los acusados afirmaron que la responsabilidad había sido de la Junta Central de los exiliados en París. Es decir, de Rodrigo Soriano, compañero de destierro de Unamuno en Fuerteventura, Vicente Blasco Ibáñez, Eduardo Ortega y Gasset y el propio Unamuno.
La izquierda sostenía que se trataba de un montaje del Gobierno. Unamuno siempre pensó que la mano que movía los hilos era la de Martínez Anido ministro de la Gobernación) mientras que personalidades políticas como Alba y Juan Cueto coincidían en señalar al Directorio militar y el Gobierno aprovechó la circunstancia para cargar contra los mencionados Soriano, Unamuno, Ortega y Gasset y Blasco Ibáñez.
Genoveva García Queipo de Llano decía que es muy improbable que Unamuno tuviera nada que ver con los hechos, se comprende la expresión de conmiseración del poeta.
Las cautelas ante la llamada a la acción que parece reprocharle Baroja, como se manifiesta en el comentario unamuniano a los sucesos de Vera:
«¡Hay que obrar!
–grita así la gente sana–;
/ “¡palo! ¡palo!”, mirando al matadero,
/ ¿Qué im-porta que la res sea cordero / o lobo?
¡Nuestra ley todo lo allana!
/ A unos pobres muchachos vil garrote,
/ “sin efusión de sangre”,
¡oh, gran clemencia!, /
Pío Baroja obvian que el escritor más destacado entre los que adoptaron una posición frontal a la Dictadura fue precisamente Unamuno, enviado al destierro a la isla de Fuerteventura, de donde escaparía para recalar en París y, ya en agosto de 1925, en Hendaya, es decir, en el lugar donde se produjeron los acontecimientos que nos ocupan.
Ese Unamuno no solo se había convertido en un símbolo de la lucha del intelectual contra el poder despótico sino que era perfectamente consciente de serlo. “Sé que piso tablado”, escribió el 15 de abril de 1928 a Manuel Gálvez, “sé que represento y lo que represento”.
Pío Baroja ya en juventud había tenido algo de «huraño, áspero e insociable», tras la primera guerra mundial Pío «fue encerrándose más y más». En definitiva, en la nómina de los disidentes el nombre de Baroja brilla por su ausencia. Una ausencia significativa: al fin y al cabo, parte del pensamiento barojiano era proclive al autoritarismo en la medida en que en su juventud el escritor había sido suscrito el regeneracionismo de Costa y su apelación al “cirujano de hierro” en el que Primo quería reconocerse; en Juventud, egolatría, donde en el año 1917, escribió de hecho que el sufragio universal, el parlamentarismo y la democracia le parecían algo «ridículo y sin eficacia», por lo que no es imposible que el hartazgo ante la farsa ineficaz del turnismo lo empujara a conceder u u margen de tiempo al nuevo régimen.
Sea como fuere, el Baroja de 1924 había sido cualquier cosa menos un activista. De modo que a los comentarios sardónicos contra un Unamuno culpable de leso esteticismo habría que rebajar. De Pío Baroja no salió nunca ni una letra ni una palabra crítica contra la dictadura de Primo de Rivera.
En el año 1936, el obispo Mateo Múgica, en lugar de aparecer ante la opinión pública como el energúmeno protofascista que pintó Pío Baroja, fue acusado de «rojo-separatista» por algunos falangistas, debido a su declaración de que se podía ser nacionalista vasco, y consiguientemente republicano, y no obstante buen católico; sobre todo, fue uno de los dos obispos que se negaron a firmar la Carta de los obispos españoles al mundo en julio del año 1937, en un rechazo explícito del confesionalismo de Gomá. De hecho, la irritación entre las filas falangistas fue tal que se temió por su vida.
El arzobispo de Burgos tuvo que intervenir, hasta que el primer Gobierno de Franco solicitó su expulsión del país y Múgica marchó a Roma; obligado a renunciar a su diócesis, detenido e interrogado por el III Reich durante su estancia en St. Jean de Pied-de-Port, no pudo regresar a España hasta el año 1947.
De modo que si algo fue Múgica, en lugar del hombre hosco y fanático de La familia de Erro-tacho, es precisamente un espíritu de resistencia al maniqueísmo creciente en el que se desenvolvía la vida pública española.
Resumen del trabajo realizado por Gabriel Insausti Herrero-Velarde Si quieren leer la versión completa de los sucesos de Vera de Bidasoa del año 1924 escritos por Pío Baroja. La encontraran en el libro “La familia de Errotacho”












