
Necesitamos tu ayuda para seguir informando
Colabora con Nuevatribuna

El panorama cultural e intelectual de los años veinte del siglo XX en nuestro país contrasta fuertemente con el político, pues mientras que en el primero se había producido una modernización siguiendo la estela europea, en el apartado político seguía siendo sangrante.
Unamuno definió a esta generación como los nietos de la generación del 98. Azorín decía “que otra generación ha llegado y hay en estos jóvenes más métodos, más sistemas, una mayor preocupación científica..., saben más que nosotros”.
Los intelectuales de 1914 hacen gala de su rigor frente a los hombres de finales de siglo, pero también respecto al sistema político vigente, pues la política pactista e inerme de la Restauración habría que sustituirla por otra novísima, áspera y técnica, según Ortega y Gasset.
Manuel Azaña señalaba que en política lo equivalente al 98 estaba aún por empezar, pero que hacerlo era imprescindible por una exigencia de la sensibilidad. Ortega y Gasset critica a Unamuno por haber sido el representante más caracterizado que no veía en el pueblo otro elevado fin que servir de público a sus gracias de juglar.
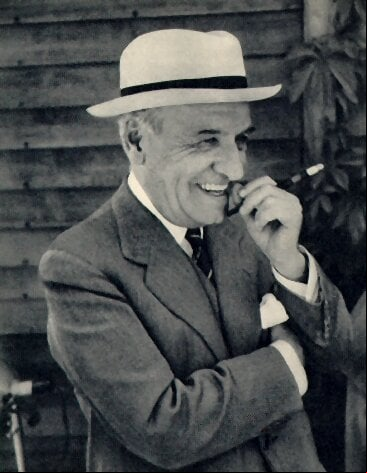
Ortega y Gasset fue el fundador de La Liga de Educación Política. En su discurso hacía una descripción de las dos Españas: “una, la oficial, que se empeña en prolongar los gestos de una edad fenecida, y otra, germinal… Tal vez no muy fuerte, pero vital, sincera, honrada, la cual estorbaba a la otra, no acierta a entrar de lleno en la Historia”.
Antonio Machado definía el patriotismo más como el descubrimiento de un deber ético respecto a la colectividad. El poeta Josep Carner nos habla de una patria todavía no nacida.
Para Ortega y Gasset lo importante no era definir la España oficial como “el escenario de lucha de unos partidos fantasmas que defienden los fantasmas de unas ideas y que, apoyados por las sombras de unos periódicos, hacen marchar unos ministerios de alucinación”.
Este programa que diseña Ortega y Gasset era el de toda su generación. Si esa voluntad de europeización, modernidad y ciencia podía siquiera plantearse a estas alturas, la razón estribaba en que había instituciones que coincidieron con estos propósitos y los hicieron posibles, cuando no los engendraron.
Desde los comienzos del siglo XX español, la ciencia fue objeto de un culto general que permitió avances en todos los terrenos, acompañado por la formación de los principales científicos españoles fuera de nuestras fronteras en la segunda década del siglo, lo cual permitió que grandes científicos mundiales visitaran nuestro país.
Este desarrollo de la ciencia española fue debido a la Junta de Ampliación de Estudios, que había sido creada en el año 1907. La idea en que se basó era consecuencia del pensamiento de Giner de los Ríos.
La Junta de Ampliación de Estudios empezó a funcionar a partir del año 1910, estaba dirigida por un directorio permanente donde figuraban las grandes figuras de la intelectualidad española y era istrada por el alumno de Giner, Castillejo. Su gestión hizo que se formaran más de 2.000 becarios en los mejores centros extranjeros.
Sus principales centros fueron el Centro de Estudios Históricos, que era dirigido por Menéndez Pidal, y el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, que presidía Ramón y Cajal.
Debemos destacar también el Instituto-Escuela, creado en el año 1918, y constituido por especialistas en ciencias pedagógicas que procedían de la Institución Libre de Enseñanza. A través de una moderna pedagogía basada en el método activo y en los ideales de Giner de los Ríos, se educaron buena parte de los de la generación liberal posterior.

La Residencia de Estudiantes y la de Señoritas completaron este abanico intelectual y ofrecieron una alternativa adecuada para los universitarios cuyas familias residían fuera de Madrid.
Estas instituciones funcionaban con los presupuestos estatales, y el hecho de que fueran dirigidas por unas minorías selectas, europeizadoras y liberales que vivían en una España atrasada, hizo que Unamuno las llamara los “inteligentes arbitrarios”.
La minoría intelectual se sentía muy a menudo aislada e impotente ante la realidad mayoritaria de la España de la época. Manuel Azaña decía que “todo en España es municipal”.
Ortega y Gasset logró elevar el pensamiento filosófico español a unas cotas que no había tenido hasta entonces y que eran difícilmente repetibles. Sin embargo, Ortega destaca también en sus artículos periodísticos, a lo que hay que sumar a Manuel Azaña y Eugenio d'Ors.
Ortega y Gasset decía que lo puramente literario jugaba un papel decisivo en cuanto escribía, al decir que “la imagen y la melodía son tendencias incoercibles en mí”. Debemos destacar la prosa sentenciosa de d'Ors o el sarcasmo de Manuel Azaña, que se desenvuelven en un género relacionado con el ensayo, como también en la crítica de la cultura.
Los intelectuales de esta generación juegan un papel importantísimo en la vida pública del país o en la región donde vivían, aunque a menudo sufrían grandes decepciones por cómo vivía el país.

Ortega y Gasset crea la revista España, que se convirtió en un punto de encuentro de los intelectuales españoles de carácter liberal, quienes se identificaron durante la Iª Guerra Mundial con la causa aliadófila.
En el año 1917 se crea el diario El Sol, que era el diario de mayor altura intelectual y cuya finalidad era que España dejara de ser “ese aldeón torpe y oscuro que Europa arrastra en uno de sus bordes”. Intentaba que el país se convirtiera “en un país mejor, más fuerte, más rico, más noble y más bello”.
La fundación de la revista Occidente pretendía “estar a espaldas de toda política porque la política no aspira a entender las cosas”. Mostraba su tendencia a encontrar refugio en la ciencia o la reflexión ante las decepciones causadas por la vida pública española.
Manuel Azaña no llegó a tener verdadera relevancia política hasta los años de la República, pero también hizo de la preocupación acerca de la realidad nacional uno de los ejes básicos de su literatura. Para Azaña, el liberalismo debía alimentarse de una nueva intransigencia frente al pactismo de quienes lo habían protagonizado durante el periodo de la Restauración.
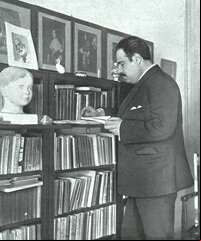
Pérez de Ayala, en su libro Política y toros, diagnosticó como supremo mal nacional el divorcio de la inteligencia. A diferencia de los intelectuales del resto del país, los catalanes pertenecientes a esta generación llegaron al poder, y eso les permitió, como en el caso de Eugenio d'Ors, ejercer el papel de líder intelectual en el mundo de la cultura, así como promover un cierto mediterraneísmo vinculado a la catalanidad.
Al comienzo de la década de 1920, fue marginado de puestos importantes dentro de la Generalitat, lo que le provocó iniciar un camino hacia la derecha autoritaria, que también se dio en otro intelectual como fue Ramiro de Maeztu.
La preocupación por la vida pública española es el eje central de esta generación y también de las precedentes. Estas generaciones tenían muchos motivos para la desconfianza y el desapego, más que para la satisfacción, respecto a la clase política de esta época.
Valle-Inclán decía que era una canallada pretender hacer solo arte, y proclama que uno de los personajes de Luces de Bohemia decía que Alfonso XIII era el primer humorista español por haber nombrado como primer ministro a García Prieto.
Unamuno, que estaba sometido a procesos por injurias al rey, calificaba a éste como el primer anarquista de España. Antonio Machado hablaba de los liberales y abominaba de estas repugnantes zurdas españolas, siempre con la escudilla a la puerta del Palacio.
La prosa neomodernista de Gabriel Miró hablaba de la transformación social de un medio tradicional en El obispo leproso, descrita en forma impávida e implacable. La poesía de Juan Ramón Jiménez y el espíritu de la generación a la que pertenecía destacan por su iración por Ortega y Gasset.
La fórmula inicial del vanguardismo literario fue la greguería ramoniana, mezcla de metáfora y humorismo, pero sobre todo una demostración subversiva de la incoherencia del mundo y de la necesidad de destruir las categorías lógicas y estéticas.
Valle-Inclán muestra su radicalización política, donde el esperpento representa una ruptura con las formas habituales en el teatro de su época. Decía que España era una deformación grotesca de la civilización europea.
Picasso, que estuvo en París a finales del siglo XIX, durante su etapa modernista, se inició en el cubismo gracias a las influencias hispánicas, pero que no se pueden desvincular de la evolución de la vanguardia parisina de ese momento.
Juan Gris, que se inició como ilustrador de revistas españolas, se unió al cubismo analítico. A partir del año 1919, Miró y Dalí una década después, partieron de un neocubismo para luego experimentar la influencia del surrealismo, del que los dos fueron los más caracterizados representantes en el arte universal.
En esta época, lo que hubo en España fue un conjunto de fogonazos junto a una serie de fugaces interrupciones en el panorama cultural, carentes de continuidad y con una vida muy corta.
Destaca Cataluña, donde el llamado noucentisme, que era la reacción clásica ante un impresionismo al que d'Ors, su principal teórico, atribuía una función liberadora, se convirtió en la teoría artística del nacionalismo en el poder.

El modernismo arquitectónico producía algunas de sus mejores obras como La Pedrera de Gaudí o el Palacio de la Música Catalana de Domènech i Montaner, que eran una vuelta al neoclasicismo y a la mediterraneidad. El noucentisme se convirtió en un estilo muy duradero en el panorama catalán.
Los artistas que obtenían premios en Madrid eran representantes del regionalismo pictórico, como es el caso de Zubiaurre o artistas como López Mezquita o Carlos Vázquez.
De los años posteriores a la posguerra debemos destacar a Daniel Vázquez Díaz, cuyos retratos y paisajes, en los que aparecía la construcción volumétrica del cubismo, fueron el máximo exponente de la vanguardia española y provocaban un gran escándalo.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DE LOS ÚLTIMOS ARTÍCULOS
Alzaga, Óscar. “La primera democracia cristiana en España”. 1973. Ariel. Barcelona.
Bachoud, Andrée. “Los españoles ante las campañas de Marruecos”. 1988. Espasa Calpe. Madrid.
Balcells, Albert. “El sindicalisme a Barcelona (1916-1923)”. 1965. Nova Terra. Barcelona.
Brihuega, Jaime. “Las vanguardias artísticas en España 1909-1936”. 1981. Istmo. Madrid.
Bar, Antonio. “La CNT en los años rojos. Del sindicalismo revolucionario al anarcosindicalismo”. 1981. Akal. Madrid.
Bueso, Alejandro. “Recuerdos de un cenetista. De la Semana Trágica a la Segunda República”. 1976. Ariel. Barcelona.
Cortés Cabanillas, Julián. “Alfonso XIII y la guerra del 14”. 1976. Alce. Madrid.
Elorza, Antonio. “La razón y la sombra. Una lectura política de Ortega y Gasset”. 1984. Anagrama. Barcelona.
Estruch, Joan. “Historia del PCE”. 1978. Iniciativas Editoriales. Barcelona.
Forcadell, Carlos. “Parlamentarismo y bolchevización. El movimiento obrero español, 1914-1918”. 1978. Crítica. Barcelona.
Iglesias, Francisco. “Historia de una empresa periodística. Prensa Española”. 1980. Prensa Española. Madrid.
Lacomba, Juan Antonio. “La crisis española de 1917”. 1970. Ciencia Nueva. Madrid.
Lécuyer, M. C.; Serrano, C. “La guerre d’Afrique et ses répercussions en Espagne, 1859-1904”. 1977.
López Campillo, E. “La Revista de Occidente y la formación de minorías”. 1972. Taurus. Madrid.
Marco, José María. “La inteligencia republicana. Manuel Azaña. 1897-1930”. 1988. Biblioteca Nueva. Madrid.
Marías, Julián. “Ortega”. 1983. Alianza. Madrid.
Martín Aceña, Pablo. “La política monetaria en España, 1919-1935”. 1984. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid.
Martínez Campos, C. “España bélica. El siglo XX. Marruecos”. 1972. Aguilar. Madrid.
Montseny, Federica. “Mis primeros cuarenta años”. 1987. Plaza y Janés. Barcelona.
Pagès, Pelai. “Historia del Partido Comunista de España”. 1978. Hacer. Barcelona.
Prieto, Indalecio. “Con el Rey o contra el Rey”. 1972. Oasis. México.
Redondo, Gonzalo. “Las empresas políticas de Ortega y Gasset”. 1970. Rialp. Madrid.
Royo Villanova, Carlos. “El regionalismo aragonés político (1777-1978)”. 1978. Guara. Zaragoza.
Suárez Cortina, Manuel. “El reformismo en España. Republicanos y reformistas bajo la monarquía de Alfonso XIII”. 1986. Siglo XXI. Madrid.
Glick, Thomas F. “Einstein y los españoles. Ciencia y sociedad en la España de entreguerras”. 1986. Alianza. Madrid.
Tusell, Javier; Avilés, Juan. “La derecha española contemporánea. Sus orígenes: el maurismo”. 1986. Espasa Calpe. Madrid.
Zapatero, Virgilio. “Fernando de los Ríos. Los problemas del socialismo democrático”. 1974. Edicusa. Madrid.















